Morir en Miami: El cementerio de los elefantes
Los ancianos cubanos también fueron, son, sueños incumplidos. La Historia, tantas veces injusta, y quienes pudieron haberla inducido o forzado a no serlo, les dieron la espalda.

Por Orlando González Esteva*
La certeza de que asisto a la desaparición de algo mucho más significativo que otra generación de cubanos me ensombrece; es la culminación de un sentimiento de pérdida que me acompaña desde el 7 de julio de 1965 cuando niño aún, niño hasta aquel día, abandoné Cuba; un sentimiento que me recuerda la exclamación y la pregunta con las que Francisco de Quevedo inicia un formidable soneto: ¡Ah de la vida! ¿Nadie me responde? La vida parece haberse esfumado del entorno del poeta y aunque Quevedo clame por un mentís, todo a su alrededor es ausencia y silencio.
Ese sentimiento de pérdida se vio atenuado durante casi medio siglo por la existencia de mis padres y de muchos miembros de su generación; miembros, incluso, de generaciones anteriores a la suya: las generaciones de mis abuelos y bisabuelos; gente toda que alegró y enriqueció mi vida de exiliado y logró, hasta hace pocos años, darme la ilusión de que no todo a mi alrededor era extranjero, de que una dimensión misteriosa de Cuba me albergaba.
A partir de la muerte reciente de la mayoría de esas personas, de la agonía de todo lo que ellas encarnaban y la transformación que han sufrido algunos barrios de esta ciudad, barrios que esa gente habitó y ennobleció, esa ilusión ha ido desvaneciéndose hasta dejarme al descampado, es decir, en una ciudad cada vez más ajena a quien fui y fatalmente soy.
Entre los aportes más curiosos hechos por la literatura cubana al país se encuentra la importación de una serie de animales extraños a la fauna nativa, entre ellos, el elefante. No es posible precisar el número de individuos de esta especie que hoy recorre la selva literaria de la isla, pero sí convocar a un número suficiente de ellos para excluirlos de la lista de animales exóticos. El elefante está en las obras de José Martí, Regino Boti, Nicolás Guillén, Gastón Baquero, Eliseo Diego y, más recientemente, en la cuentística de Antonio José Ponte.
Durante los años sesenta y setenta del siglo XX, los cubanos que arribaron al sur de la Florida -bromistas impenitentes a pesar del dolor desarraigo y las enormes dificultades que arrostraban- identificaron como “el cementerio de los elefantes” una zona del sur de Miami Beach donde legiones de norteamericanos, maltrechos por la edad avanzada, residían o venían a pasar el invierno, y donde algunos fallecían. Ir a la playa era verlos tumbados en mecedoras y sillas de extensión con la mirada perdida en el horizonte marino, agitando pencas o adormecidos por el bochorno en los portales de los hoteles art déco que hoy, remozados, son una amalgama colorida de bares, discotecas, restaurantes y boutiques; meca de jóvenes procedentes de todas partes del mundo.
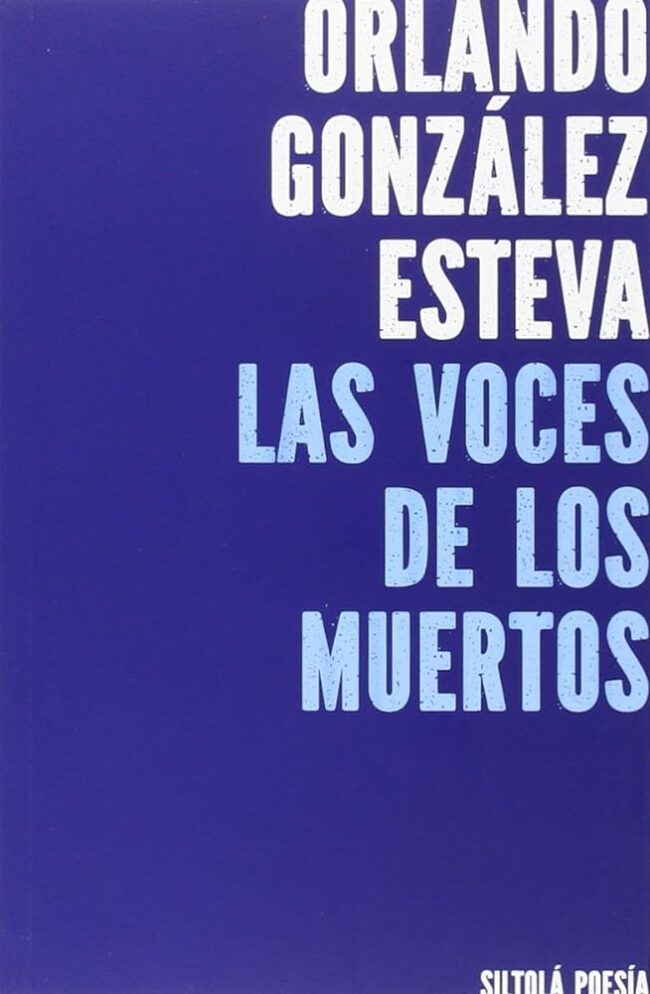
Los ancianos desaparecieron ante el empuje bullicioso del exilio cubano; el cementerio, no: sólo cambió de lugar. Medio siglo después prospera en las barriadas cubanas que por entonces eran pura vitalidad. Quien recorra la Calle Ocho del suroeste de Miami hacia la bahía, o la Calle Flagler hacia el río, y guarde alguna memoria de lo que allí floreció, de la humanidad esperanzada y laboriosa que inundaba sus portales y aceras entre puestos de frutas y café, restaurantes, pastelerías, heladerías, centros nocturnos y casas de discos, sabrá que no exagero.
Hay grandes tumbas disfrazadas de comercios, y tabernas y teatros venidos a menos; hay velorios que pasan por carnavales y cortejos fúnebres que llaman desfiles; hay tramos de acera inscritos como lápidas y catafalcos donde los días de fiesta se encaraman los músicos; hay mujeres y hombres descamisados que beben cerveza y bailan frente a esos músicos porque no se reconocen como deudos del cadáver expuesto; hay féretros ambulantes que la multitud llama carrozas y panteones sin techo que engloban manzanas; hay despedidas de duelo que la gente confunde con arengas patrióticas y vitorea y aplaude; la atmósfera misma unge a todos con un óleo sagrado que algunos se enjugan como si fuera sudor, ignorantes del sacramento que se les administra.
Los muertos suman más que los vivos; es más, los muertos incluyen a los vivos, aunque algunos de estos últimos todavía vistan guayabera, fumen habanos, gesticulen efusivamente, jueguen dominó y nunca falte el buenazo admirable que, renuente a darse por vencido, defienda el sueño de todos -la libertad de Cuba- basándose en los imponderables. No hay que hacerse ilusiones: el cementerio invade nuestros pensamientos, el cementerio desborda nuestros hogares, el cementerio se traga a nuestras familias. Los elefantes, hoy, somos nosotros.
El cementerio que un día
fue parte de la ciudad
hoy la abarca, es la ciudad,
y abarca también el día
que esperaste y todavía
esperas. Alrededor
de ti se explaya el horror
pero ni siquiera muerto
renuncias a estar despierto:
estarlo es tu única flor.
Mi libro Las voces de los muertos no es hijo de la nostalgia sino del duelo, un duelo que incluye algunos brotes de humor, porque no es raro que el humor y la muerte congenien. E incluye un resabio de ira; sorda, pero ira al fin. No faltó quien fuera insensible a la realidad de esos ancianos; tampoco quien se burlara de ellos ni quien todavía, desde su juventud presuntuosa o su cinismo, se burle de los sobrevivientes.
Es, ante todo, un testimonio de amor a la ancianidad cubana exiliada, a los cubanos que en los años sesenta y setenta llegaron a esta ciudad, jóvenes aún, y han envejecido, enfermado y muerto soñando con un destino mejor para Cuba. Es una crónica personal porque retrata los últimos años de mis padres, algunos familiares cercanos y un grupo de amigos suyos y míos, a veces mayores que nosotros. En el Miami de mi juventud no escaseaban los cubanos nacidos en el siglo XIX. Nunca evité su compañía, al contrario: sentía que me completaban, que gracias a ellos yo estaba más cerca de mí mismo; de quien era y de quien quería continuar siendo.
Las voces de los muertos es también una crónica social porque los casos que en él se evocan, los de esa ancianidad más allegada, no diferían ni difieren de los muchos con los que fui topándome en mis visitas a hospitales, centros de rehabilitación y asilos en fechas aún recientes. O sí diferían: porque a las calamidades de la tercera edad no era raro que se sumara y se sume un agravante: el abandono de los parientes, la soledad donde esos ancianos naufragaban y naufragan entre frascos de medicamentos y voces de la radio local, único consuelo a su aislamiento, su desamparo y sus noches de insomnio.
La desaparición de esos cubanos es también la desaparición de todo lo que ellos encarnaron, donde tanto hubo de admirable: desde la capacidad de sacrificio hasta unos modales y una forma de amar a Cuba que, sospecho, no se repetirán: eran fruto de una realidad extinta.
No es raro que en el libro me sorprenda entre ellos, hablando con todos y por todos, un muerto o moribundo más que tan pronto muestra síntomas de demencia senil como no reconoce el alma que comienza a desprenderse de su cuerpo; o se avergüenza cuando la joven enfermera que lo ducha descarta, no sin razón, todo vestigio de virilidad.
El escritor y periodista Luis de la Paz ha tenido la amabilidad de entrevistarme para El Nuevo Herald con motivo de la publicación de este libro. Entre las preguntas que me hizo hay una tan oportuna que parafraseo: nada más común que morir, ¿qué distingue a un anciano cubano exiliado, enfermo o moribundo, de uno de distinta nacionalidad que pasa por el mismo trance? Es decir, ¿qué añade sal a la herida?
La muerte de una persona joven duele más que la de un adulto porque un joven muerto es un sueño incumplido. Los ancianos cubanos a los que está dedicado este libro también fueron, son, sueños incumplidos. La Historia, tantas veces injusta, y quienes pudieron haberla inducido o forzado a no serlo, les dieron la espalda.
Las voces de los muertos,
esas voces que escuchas a diario,
son residuos del tiempo
que viviste y aún no ha caducado.
Gracias a ellas,
el presente no es sólo hostigamiento;
ni el futuro, extrañeza.
*Estas palabras del poeta Orlando González Esteva fueron leídas en la presentación del libro Las voces de los muertos el 25 de junio de 2016, en el Koubek Center de Miami, pero han permanecido inéditas hasta ahora. Café Fuerte las rescata por su valor testimonial y como homenaje a nuestros viejos queridos, anónimos e irrepetibles, que han muerto y siguen muriendo en el exilio.

